
Quedan muy pocas certezas y al menos dos de ellas son: (a) los libros sobre teorías de la comunicación son mortalmente previsibles y (b) hay que seleccionar bien qué vale la pena leer porque el tiempo nunca sobra. Pero es imposible no sorprenderse, aún con esas escépticas presunciones, ante este ensayo de John Durham Peters, profesor de la Universidad de Iowa, y autor entre otros de Canonic Text in Media Research: Are They Any? Should There Be? How About These? (2003) y Courting the Abyss: Free Speech and the Liberal Tradition (2005).
Hablar al aire es otra cosa. Es una obra provocadora, culta en un sentido relevante y además el estilo de escritura de Peters es encantador. Por ejemplo, cuando en el prólogo a la edición en español el autor declara: “Este libro toma un camino diferente al de la mayoría de las investigaciones en comunicación, ya sean sobre el mundo angloamericano o el de habla hispana, pues contempla el problema de la comunicación como algo más fundamental que la prensa, el poder o la comunicación de masas: estudia la comunicación como parte del ser humano o, al menos, como parte del ser humano en el mundo moderno”.
Y por acá siguen algunas de las muchas sorpresas: “el problema de la comunicación fue inventado en España en el siglo XVI”. No pienso arruinarle al lector el placer de conocer de primera mano los fundamentos de tal aserción. Doy fe de que los argumentos son sólidos y transitan frases como la que sigue: “La historia de América Latina no es únicamente la historia de la conquista violenta, la conversión y el mestizaje, la independencia, la dependencia, la lucha de clases, la inmigración y la globalización; también es la historia de las ideas”. Luego Peters advierte que “América Latina no sólo fue fundada por sacerdotes y aventureros, sino también por letrados”.
Hay un eje central en el libro de Peters: “la comunicación perfecta quizás sea imposible, pero la reconciliación entre los diferentes mundos es una de las cosas más maravillosas que existen”. Procuremos ofrecer una panorámica ágil del contenido de Hablar al aire –y no confundirlo, por favor, con un manual dedicado a la comunicación radial. La sabrosísima “Introducción” (“El problema de la comunicación”), podría resumirse con el epígrafe de Hans Georg Gadamer que la abre: “Cuando pones una palabra en tus labios debes darte cuenta de que no has tomado una herramienta que puede desecharse si no funciona, sino que vas fijo en una dirección del pensamiento que viene de lejos y se extiende más allá de ti”. Precisamente, no esquiva Peters la cuestión de la historicidad de la comunicación y sus diversos sentidos, o algunos de los debates teóricos que ha suscitado y los “Discursos técnicos y terapéuticos después de la Segunda Guerra Mundial”.
Ya adelantamos que Hablar al aire es un libro culto en sentido relevante: la filosofía, la historia, los arcanos de la comunicación y sus infinitos medios, todo va mucho más allá de un mero meditar sobre los medios de comunicación como haría pensar el subtítulo. Sin pretender una enumeración notarial de sus temas, deben mencionarse aquí algunos desarrollos imperdibles: “Diálogo y eros en el Fedro” (Capítulo 1); “De la materia a la mente: la ‘comunicación’ en el siglo XVII” (cap. 2); “Rumbo a una visión más robusta del espíritu: Hegel, Marx y Kierkegaard” (cap. 3); “Emerson: la espinosa imposibilidad del contacto” (cap. 4); “¿Fraude o contacto? James, sobre la investigación psíquica” y “Extender la mano y tocar a alguien: lo extraño telefónico” (ambos son tramos del capítulo 5).
Si aún nada de eso lo seduce, apreciado lector, haga la prueba que consiste en saltar por un momento desde las muy orientadoras cincuenta y tres páginas iniciales (que juzgo obligatorias antes de cualquier salto atencional) y pase al capítulo 6: “Máquinas, animales y alienígenas: horizontes de la incomensurabilidad”. No es delirante, sino muy sensato el autor, al abordar cuestiones tales como el test de Turing, la empatía con lo no humano y una eventual “Comunicación con alienígenas”. Por mi parte me permito sugerir, parafraseando a Ray Bradbury, que quizás los marcianos seamos siempre nosotros.
La “Conclusión” cierra este Hablar al aire. Una historia de la idea de comunicación, con un título que pinta de cuerpo entero el talante de Peters: “Un apretón de manos”.
La edición original en inglés era de 1999 pero este libro veinteañero no deja de sugerirnos finas ideas en múltiples direcciones. Pero siempre en torno de la idea, valga la redundancia, de la comunicación. Junto a James Clerk Maxwell, nuestro autor se pregunta con humor: “¿Y si el libro de la naturaleza fuera realmente una revista?”. Y con Batjín propone “entender el diálogo no como una forma particularmente privilegiada de la vida ética y política, sino como un revoltijo de voces”. Y eso no solamente calza perfecto para describir cualquier talk show de la TV rioplatense, sino otras formas del (des) encuentro humano.
Peters no se hace ilusiones, por cierto: “Que la conversación cara a cara tiene tantos vacíos como la comunicación a distancia es una afirmación que considero a la vez verdadera e histórica. Las prácticas lingüísticas mediante las cuales los seres humanos se acarician y hostigan son enormemente variables (…) Tampoco la presencia física es garantía de que ‘haya comunicación’. Puede leerse poesía a una persona en estado de coma, sin saber si ‘recibe’ las palabras; más aún, la misma duda es relevante en otros entornos como bien saben los maestros y los padres”.
Y redobla luego su propia apuesta diciendo: “un diálogo puede ser, simplemente, dos personas que toman turnos para dirigirse emisiones (…) toda conversación , sin importar el número de participantes, debe salvar el vacío entre un turno y el siguiente, y que el destinatario previsto quizá nunca sea idéntico al destinatario real”.
Las últimas páginas nos advierten sobre “El lado oscuro de la comunicación”: “Muchas veces, la virtud de la misericordia se encuentra ausente del discurso popular sobre la comunicación”, dice Peters.
A propósito, hoy mismo en Facebook leí una frase, garabateada sobre el dibujo de un globo terráqueo, que decía: “Ya estamos a tope de la gente que ‘se quiere a sí misma’. Ahora nos faltan los que se preocupan por los demás”. Eso podría adaptarse con facilidad para entender mejor las intenciones de Peters: estamos saturados de los que dicen cualquier cosa que se les pasa por la cabeza, ahora se precisa gente que cuide un poco lo que le dice al prójimo. En sus palabras: “Pensar en compartir la vida interior como un bien absoluto se sustenta en una idea muy poco rigurosa del corazón humano (…) Tratar a los demás como nos gustaría ser tratados significa actuar para ellos no de manera que el yo se represente con autenticidad, sino de modo que el otro sea bien servido”.
En el capítulo final Peters parece hablar como un moralista, pero no veo inconveniente en darle la palabra a todo aquel que aporte una perspectiva menos centrada en el “hay que decirlo todo”, “no te estás comunicando bien”, “hay que ser auténtico”, o como diríamos en el Río de la Plata, “yo digo lo que se me canta”. En palabras del propio autor: “Debido a que sólo podemos compartir nuestro escaso tiempo y contacto con algunos y no con todos, la presencia se convierte en lo más parecido a una garantía de un puente sobre el abismo. En esto nos enfrentamos directamente a la santidad y la miseria de nuestra finitud”.
Hablar al aire. Una historia de la idea de comunicación, por John Durham Peters. México: Fondo de Cultura Económica. Reseña de Agustín Courtoisie publicada en revista Relaciones, N° 424, setiembre de 2019, Montevideo, págs. 26-27.
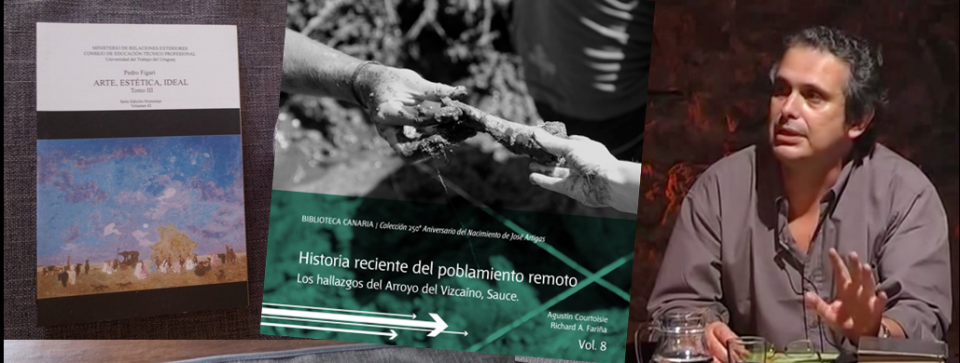
Debe estar conectado para enviar un comentario.